-El Sendero al Cementerio, está abierto-
)i(
-El Sendero al Cementerio, está abierto-
— Levántate serenidad. El sendero al cementerio está abierto
—Se desvanece una voz en un reciente recuerdo de despertar.
Y me despierto con los brazos enterrados, junto a una
estrecha senda entre la húmeda hojarasca, que se parece más a un paso de
animales. Un profundo y punzante dolor de cabeza me mantiene arrodillado
mientras intento recordar. La oscura nebulosidad apenas deja paso al frío
amanecer. Con los ojos entreabiertos y velados intuyo alejarse a alguien en
frente de mí, en una pedregosa vaguada hacia la lejanía. La sensación es
extraña, no sé dónde estoy, pero pronto reconozco el paisaje lleno de guijarros
y el olor de la tierra mojada. Destellos de lo que hubiera pasado invaden mi
mente hasta que, de una bocanada, sobrecogido, absorbo todo el aire de mi
propio suspiro mientras me siento resurgir de entre las raíces de la muerte.
Sin fuerzas me arrastro por la senda en la dirección que ha seguido la figura
ataviada con un largo atuendo similar a un oscuro tabardo. Consigo levantarme y
avanzar unos pocos pasos hasta el final de la ligera pendiente. Allí atisbo el
cementerio hasta el que desciendo absorto por la situación, pensando en las
palabras con las que aquel esbelto individuo me había despertado entre
susurros. Me acerco hasta el borde, pero no veo nada. Me dispongo a beber en
una de sus fuentes y tras unos instantes, sin darme tiempo a pensar en dar la
vuelta y regresar, aparece. Hacia el centro del cementerio, en torno a los
círculos de las Grandes Cabezas. Entre los grandes mausoleos puedo distinguir
su silueta. Es como si me estuviera observando, oculto, esperando a dirigir mi
paso; ni se aleja ni se esconde, simplemente tantea que yo me vaya acercando
mientras guarda una distancia prudencial. Si tuviera fuerzas correría hacia él,
pero no puedo.
He de cruzar las nueve esferas, una por cada linaje, por
cada número, que marcan como propio el límite de cada área. Formadas por
círculos concéntricos cada vez más extensos hacia el exterior a partir de los
tres centrales, pertenecientes a convencidos, enjuiciadores y aristarcos.
Con cuidado sorteo todo lo rápido que puedo la basta área de
los enterrados del número uno, los sin nada, lleno de vagabundos, perdedores y
perdidos, esclavizados, criminales…, hasta la segunda esfera que indicaba que
estaba entrando en la cuna de los hacedores. No solo la esfera delimita el
paso, sino que la mayoría de las tumbas no se presentan tan abandonadas a las
hierbas. A medida que avanzo hacia el encapuchado, aunque no se aleja, éste va
caminando hacia uno de los lados sin mirar hacia atrás. Casi he llegado al área
de los maestres; desde aquí puedo apreciar algunos detalles de los grabados de
la tercera esfera. De repente, el ser que persigo se agacha y se esconde tras
una sepultura, así que me detengo. Al bajar la cabeza para dar la siguiente
zancada veo algo extraño a unos pasos delante de mí. Una de las tumbas, rodeada
de las típicas piedras con que se delimitan los enterrados del número dos ha
sido removida de mala manera, solo propia de un profanador que hubiera estado
rebuscando con prisa. Pero el circular ataúd está vacío y, aunque sucio y
húmedo, conserva aún el aroma del negrillo recién cortado. A su interior han
caído unos cuantos puñados de tierra suelta y pequeños cascajos. Al alzar la
mirada veo lo que no esperaba que fuera verdad. En la lápida está escrito mi
nombre. Y ante esta estampa me detengo en seco mientras la observo una y otra
vez. Atrapada bajo una de las piedras que rodean el círculo de la tumba, con su
hilo colgando de la fecha de mi nacimiento, la cual tardo en recordar, veo una
pequeña bolsa de tela que no tardo en recoger. En su interior hay un trozo de pellejo
que iluminado por las primeras luces del alba parece no contener nada. Es al
darle la vuelta cuando puedo leer una palabra apresuradamente escrita con un
pedazo de arcilla: Mâarpha. Comprendo que debo irme de aquí, no solo del
cementerio sino de la llanura, cuanto antes. Quien me había conducido hasta
aquí ya no estaba aquí. La testa me rebosa de preguntas llenas de pocos
recuerdos y cuantiosa incertidumbre que me hacen salir del cementerio como un
muñeco que apenas se fija por dónde va. El enjambre de emociones no me deja
pensar con claridad sobre la idea de que quizás tampoco debiera andar por ahí a
rostro descubierto. Pero sólo me percato de ello cuando en frente de mí veo acercarse
a un par de paisanos no tan alejados como para que no me hubieran visto salir.
No consigo distinguirlos. Por la vestimenta pudieran ser el predicador con
alguno de sus escolanos a quien atisbo señalando en mi dirección, así que bajo
la cabeza y disimulando trazo el sentido opuesto para no encontrármelos al
paso. Puede que si yo no los he reconocido quizás ellos a mí tampoco. No era raro
ver a alguien en el cementerio, podría ser cualquiera, aunque quizás no tan
pronto en la estación de la caída. Tampoco me había dado cuenta de que tal vez
debería haber vuelto a cubrir la tumba. Aunque de haberlo hecho probablemente
me hubieran cazado con las manos en la tierra. Las consecuencias de toda
conjetura no las puedo aseverar, pero lo cierto es que no parece haber vuelta
atrás. A no mucho tardar me adentro en los campos. Pienso que atravesar las
extensas, pero escasas fincas de maíz, y los más abundantes viñedos, será la
mejor forma de cruzar la llanura sin ser visto para dirigirme a la ciudad de
Mâarpha.
El sol ya ha levantado y no he avanzado mucho a través de
los largos surcos. Sin distinguir si estoy empapado por el sudor o por las gotas
que aún guardan las hojas de maíz, intento evitar cortarme los ojos con ellas.
Los surcos son tan largos como limita el encharque que puede alcanzar el riego
en función de la casi inexistente pendiente. Las lindes son escasas; solo un
puñado de cincos y algunas Grandes Cabezas poseen derechos de cultivo, aunque
casi todo el pueblo, de las cunas uno y dos, atiendan esta vasta tierra. Después
de apenas un rato avanzando me siento terriblemente cansado, así que me detengo
y arranco una buena mazorca que empiezo a ronchar como un jabalí famélico. Los
viejos, quienes ya han perdido el miedo a la vida, siempre dicen que andando
por el campo nunca hay hambre.
Y mientras, escudriño alguna reflexión sobre lo que se
cierne, apresurando un atajo a los enigmas que intento responder, en mi huida
hacia no se bien dónde, sin un porqué, cómo o hasta cuándo.


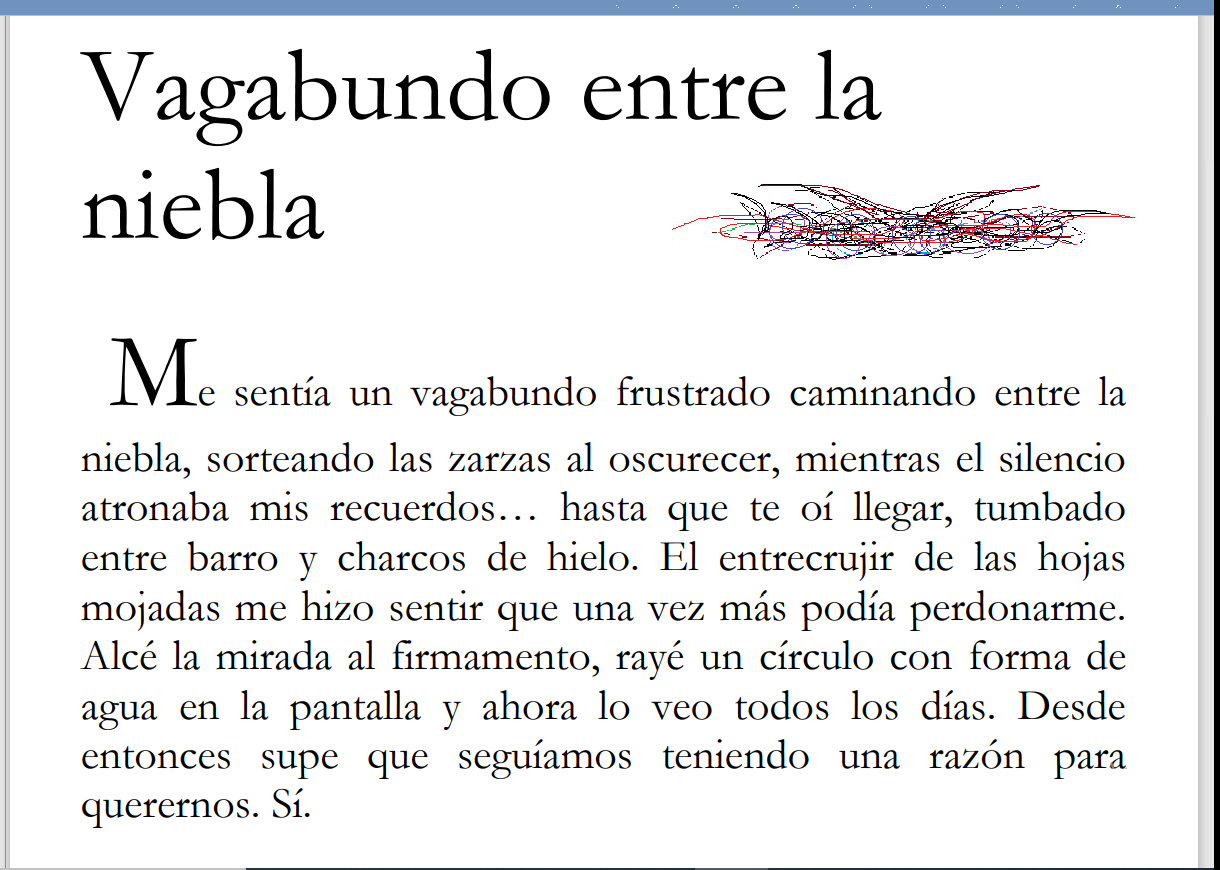

Comentarios
Publicar un comentario